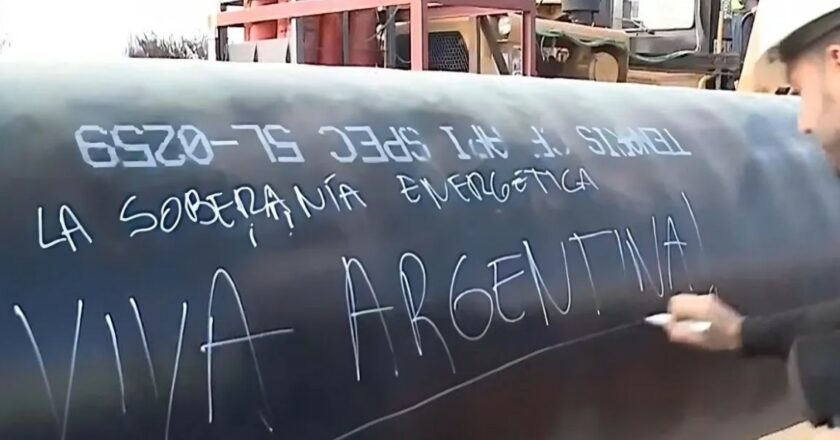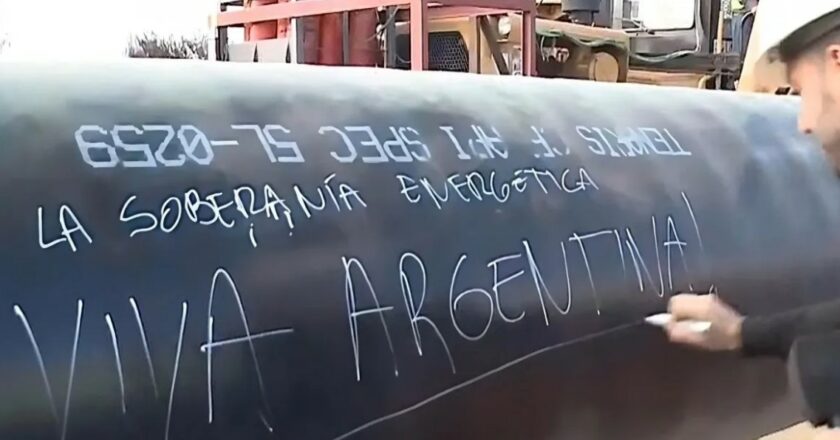La muerte del general retirado Carlos Alberto Martínez, ocurrida el 7 de abril, fue tan discreta como su paso por la vida; apenas un breve obituario en el diario La Nación dio cuenta de ello. Un notable logro para el hombre que, desde la poderosa Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, no sólo diseñó el plan golpista del 24 de marzo de 1976 sino que, además, fue el arquitecto del sistema represivo de la última dictadura. Una orquesta negra que él luego dirigiría en el mayor de los sigilos. Tanto es así que, por más de 28 años de democracia, Martínez –sin denuncias ni sospechas en su contra– no tuvo ningún contratiempo judicial. Hasta el invierno de 2012, cuando una increíble combinación de hechos y circunstancias le arrancó la impunidad. Bajo arresto domiciliario en su chalet de la calle España 865, de San Miguel, el anciano militar exhaló su último suspiro procesado por delitos de lesa humanidad contra 1.196 víctimas. Acababa de cumplir 86 años.
EL BUROCRATA DEL GENOCIDIO. En octubre de 1975, la pluma de Martínez dio forma a la “Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404”, que en la jerga castrense pasó a la posteridad como “La Peugeot”. Ese documento –recuperado por el Archivo Nacional de la Memoria y que Tiempo Argentino adelantó en su edición del 24 de marzo de 2013– contenía las instrucciones del exterminio y sólo fue distribuido entre 24 jerarcas militares de primer orden. Martínez asistía a su hora más gloriosa.
En torno a este sujeto morocho y extremadamente enjuto flotaba un halo de misterio. Sus camaradas le llamaban “Pelusa” por la hirsuta vellosidad que tapizaba su nuca. Ese detalle le confería un aire primitivo, al igual que sus modales rústicos y el destello inexpresivo de sus ojos. Sin embargo, entre los uniformados era reconocido por su refinada astucia.
Su llegada al Estado Mayor no fue menos sorprendente. Unas semanas antes había sido puesto al frente de la Jefatura II de Inteligencia, tras haberse desempeñado como su segundo jefe durante la gestión de Alberto Numa Laplane.
No era un secreto la estrecha relación que lo unía a éste. Ni tampoco su amistad con el coronel Vicente Damasco, quien había encabezado en forma sucesiva la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior del gabinete de Isabel Perón, hasta caer en desgracia debido a las presiones ejercidas justamente por los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola. Sólo por esas afinidades, la carrera de “Pelusa” corrió el riesgo de tener un final abrupto. Y él fue consciente de ello. Pero, por algún extraño resorte del azar, la nueva cúpula decidió preservarlo.
Tal vez en esa decisión haya primado el hecho de haber sido uno de los mejores alumnos de la Escuela de las Américas, sin soslayar su paso como delegado ante la Junta Interamericana de Defensa –el organismo encargado de fijar las estrategias anticomunistas en la región– en donde cultivó buenos contactos con militares norteamericanos y de otros países.
Así, de la noche a la mañana, se vio transformado en uno de los alfiles del general Videla, quien instauró con él un ritual que mantendría por mucho tiempo: la revisión diaria de los partes de inteligencia que Martínez le traía cada mañana. El destino le sonreía.
Siete lustros después, en la mañana del 29 de junio de 2012, el juez federal Daniel Rafecas le dicto la prisión preventiva. El viejo genocida asimiló la novedad con un leve parpadeo, antes de ser esposado por un guardia. Tal vez, entonces, su mente haya evocado la figura del coronel Jorge O’Higgins, su antiguo hombre de confianza. En ese preciso instante, al general se lo oyó maldecir.
EL ERROR DE LA OBVIEDAD. Durante una madrugada a fines de 1982, en el edificio de la calle Luis María Campos 1248, de Palermo, un crujido alborotó el palier del cuarto piso; luego, a hurtadillas, una silueta con dos enormes bolsas de consorcio fue hacia el habitáculo de la basura, antes de regresar en puntas de pie a su departamento. Al cerrarse, la puerta otra vez crujió.
Era el coronel O’Higgins. Debido a la crisis terminal de la dictadura tras la derrota de Malvinas, había elegido esa ocasión para deshacerse de documentos que podrían relacionar su nombre con desagradables episodios del pasado reciente. No llegó a suponer que alguien lo observaba.
Un vecino lo espió por la mirilla, tal vez sólo por la curiosidad que sentía hacia ese sujeto torvo, cuyo rostro irradiaba una vidriosa altivez. Y no dudó en apropiarse, también a hurtadillas, de las bolsas dejadas por él. Al revisarlas, su sorpresa fue mayúscula: además de partes de inteligencia y otros papeles con sello de “no difundir”, halló cuatro cartas escritas entre 1967 y 1968 nada menos que por Juan Domingo Perón al mayor Bernardo Alberte.
¿Es posible que el vecino de O’Higgins supiera que el mayor Alberte había sido, primero, edecán del General y, luego –durante la dictadura de Onganía–, su delegado personal? Quizás no. Es que Alberte era un cultivador nato del bajo perfil. Como tal, fue una figura clave de la Resistencia Peronista y, ya en la década del setenta, un eficaz nexo entre el viejo líder y la juventud. Ello le valió ser perseguido por la Triple A; su nombre compartía los listados de esa organización con Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña y el padre Carlos Mugica. Sus antiguos camaradas de armas también se la tenían jurada.
A las 2:30 del fatídico 24 de marzo de 1976, no menos de 15 vehículos no identificables rodearon su departamento, en la Avenida del Libertador al 1100. Los intrusos fueron expeditivos: Alberte fue arrojado al vacío desde el sexto piso. Así fue como se convirtió en la primera víctima de la dictadura.
O’Higgins encabezaba la patota, por cuenta de Martínez.
Ninguno de los dos imaginó que, al cabo de 37 años –en virtud a los papeles descartados por O’Higgins–, ese crimen los llevaría hacia el infortunio. Ahora, en aquella tarde invernal de 2012, ya con las muñecas esposadas, “Pelusa” seguía maldiciendo por lo bajo.
REUNION CUMBRE. La última aparición pública de Martínez -quien además comandó la SIDE desde 1978 a 1983- ocurrió el 14 de julio de 2012 en el Juzgado Federal de San Martín, con motivo de un careo. Fue una gran escena de la historia: Santiago Omar Riveros, Videla y él, achacosos y vacilantes, acusándose entre sí ante la silenciosa mirada de Ana y Julio Santucho, una de las hijas y el hermano menor de quien fue la máxima obsesión de sus carreras: el jefe del ERP, Mario Roberto Santucho. Los tres ancianos estaban allí para enfrentar sus versiones sobre el destino de los restos del guerrillero, un enigma que los militares insisten en eternizar.
Rivero intentó deslucir su rol en el hecho investigado con el siguiente argumento: “Me sorprendió mucho la decisión del comandante (Videla) de desaparecer por izquierda un cadáver que apareció por derecha”. Por toda respuesta, el aludido fulminó con la mirada a Martínez, y éste, sin inmutarse, clavó los ojos en un punto indefinido del espacio.
Minutos después, el espía en jefe de la dictadura fue llevado a su casa. Por su endeble salud, había sido beneficiado con el arresto domiciliario. Se dice que sus últimos días transcurrieron con inmerecida placidez. Ahora se llevó todos sus secretos a la tumba. «
un proyecto criminal bajo la invocación de dios
El 20 de octubre de 1975, los jefes del Batallón 601, coroneles Alberto Valín y José Osvaldo Riveiro, fueron recibidos en el Edificio Libertador por el general Carlos Alberto Martínez. El objetivo del cónclave: afinar el organigrama operativo de dicha dependencia a los fines del inminente golpe de Estado.
Martínez los sorprendió con la siguiente pregunta: “¿Alguno de ustedes sufrió de tenia?” Ambos coroneles enarcaron las cejas. Y Martínez, forzando un tono pedagógico, prosiguió: “La tenia es una lombriz que puede crecer sin límite. Puede llegar a tener miles de segmentos. Y uno puede eliminarlos a todos. Pero mientras quede la cabeza, se reproduce inmediatamente”. Ambos coroneles comenzaron a entender el sentido de aquella metáfora. Martínez la redondeó: “La subversión, señores, es como la tenia. Si no destruimos su cabeza, tendremos siempre que comenzar de nuevo.” Ambos coroneles, entonces, asintieron al unísono. Y “Pelusa” sonrió satisfecho.
Luego, golpeó el puño contra el escritorio, y dijo: “La clave de esta guerra es la información. Y su método, el interrogatorio.”
Por último, con un dejo de orgullo, confió a sus dos subordinados que el enlace entre el aparato represivo propiamente dicho y la cúpula militar sería justamente él.
Y que en un sentido inverso, las órdenes y directivas impartidas por los jefes máximos de las Fuerzas Armadas también tendrían que pasar primero por su persona, antes de llegar a su destinatario final.
De hecho, Martínez había tomado a su cargo la coordinación de la llamada Comunidad Informativa. De ese ámbito participaban además los jefes de Inteligencia de cada cuerpo del Ejército, el director de la Escuela de Inteligencia y el secretario de la SIDE. Todos ellos –al igual que los jefes del Batallón 601– respondían directamente a sus órdenes. Los servicios de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea también estarían subordinadas a ese esquema.
Al concluir la reunión, Pelusa acompañó a los dos coroneles hasta la puerta. Al despedirlos, su rostro adquirió una expresión entre solemne y preocupada. En ese momento, pronunció las siguientes palabras: “Que Dios nos ilumine.”